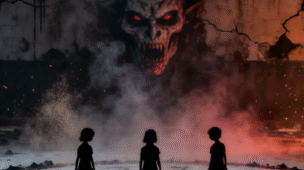Dirijo una empresa de demoliciones. Pensé que el Hospital Estatal Ridgeway sería solo otro trabajo más. Pero cuando encontré un pasillo sellado que no aparecía en los planos… entendí que no estábamos destruyendo un edificio.
🎧 Mira la versión narrada en YouTube
Publicado por: CreepyAnónimo
Dicen que el Hospital Estatal Ridgeway fue cerrado por problemas estructurales… pero nadie menciona por qué las cámaras del sótano siguieron grabando durante años después.
Esa noche, todo parecía bajo control: las máquinas rugían, el polvo flotaba, y el contrato prometía treinta mil dólares.
Hasta que escuchamos pasos.
No del pasillo… sino de detrás del muro sellado que, según los planos, nunca existió.
Fue entonces cuando entendí que no estábamos demoliendo un edificio… sino desenterrando lo que el tiempo había intentado olvidar.
Quédate conmigo… porque después de escuchar esto, tal vez nunca vuelvas a mirar una pared sin preguntarte qué hay realmente detrás.”
Dirijo una empresa de demoliciones con sede en Fort Rich: tres camiones, cinco tipos y un cronograma tan apretado que chirría. Me gano la vida aceptando trabajos que otros rechazan, normalmente por marañas burocráticas, moho o treinta años de amianto tras cada pared. A mí no me importa: me pagas y yo derrumbo rápido.
Eso fue lo que hizo tan tentador el trabajo en el asilo. El Hospital Estatal Ridgeway llevaba en las afueras de la ciudad desde los años treinta. Cerró en el 87 y nadie lo ha tocado desde entonces. Los chavales del pueblo se retaban a entrar a escondidas, pero la mayoría de la gente se mantenía lejos. Al final la ciudad consiguió una subvención para tirarlo y convertir el terreno en un parque municipal o en una planta de tratamiento de agua, según a quién del concejo le preguntes.
A mí no me importaba. El contrato tenía el visto bueno del ayuntamiento y ofrecían un bono de 30.000 dólares si lo acabábamos antes del plazo. Treinta mil por un mes de trabajo era suficiente para tener a mi gente cobrada durante el invierno. Ya había empezado a recortar esquinas para asegurar que cumpliríamos el calendario.
En la inspección previa a la demolición llevaba los planos enrollados bajo un brazo y una linterna en la otra mano. Harris, el representante de la ciudad, iba delante hablando de mapas de amianto y muros de carga. La mayor parte del hospital era una construcción típica de principios de siglo: ladrillo rojo, vigas de acero y suelos de losa. Casi podías oler las sesiones de electroshock en las paredes.
Bajamos al sótano por una escalera estrecha detrás de la sala de calderas. Fue entonces cuando vi algo raro. Al fondo del pasillo, donde los planos marcaban un viejo anexo de almacenamiento, había una pared. No era original: era más reciente, con ladrillos puestos a destajo y un mortero mal aplicado. Alguien había sellado el pasillo a mano.
— El plano dice que esto comunica con el Archivo B, — le dije a Harris, dándole un golpe a la página. — Parece que formaba parte del proyecto original.
Ni siquiera aminoró el paso.
— Sí, esa zona fue sellada a principios de los 2000. Sin registros de entrada, sin formularios de inspección. La ciudad dijo que no toquemos eso.
— ¿Por qué?” — pregunté. — Si forma parte de la estructura, hay que limpiarla.
Negó con la cabeza.
— Ahí está el problema. No figura en los planos vigentes. Legalmente es un área no reconocida. Si pedimos permiso para abrirla, se monta una cadena de retrasos: inspecciones ambientales, revisión de patrimonio, quizá hasta una apelación urbanística.
Fruncí el ceño.
— ¿De cuánto tiempo hablamos?
— De cuatro a seis semanas, por lo menos. El proyecto entero se congela hasta que se autorice. Tu bono se va al garete.
Nos quedamos un rato, los dos mirando la pared de ladrillo. El mortero parecía viejo pero quebradizo; alguien lo había hecho deprisa. Sin carteles, sin permisos, sólo un pasillo estrecho que alguien quiso borrar.
— Márcalo como inaccesible y sigue adelante, — dijo Harris, garabateando en su portapapeles. — La ciudad se está cubriendo las espaldas. Tú deberías hacer lo mismo.
Asentí y seguimos, pero no pude dejar de darle vueltas a esa pared. Si mi equipo la encontraba al limpiar la subestructura, empezarían las preguntas. Alguien llamaría a la ciudad y todo el maldito calendario se iba al traste.
No estaba dispuesto a perder mi pago por una habitación sellada que algún burócrata olvidó en los planos. Decidí arreglarlo en silencio, por la noche, después de que la cuadrilla se fuera. Si había algo que valiera la pena detrás de esa pared, lo vería yo con mis propios ojos. Sin informes, sin retrasos. Y si no había nada, mejor aún.
Empezamos la demolición de arriba hacia abajo.
Tejas del techo, azulejos, placas de yeso y estructuras de soporte. Todo lo que no fuera piedra se retiró y se tiró durante los primeros días. Los pisos superiores quedaron completamente vacíos.
Mi equipo trabajaba rápido. Siempre lo hacíamos.
Pero algo en el Hospital Estatal Ridgeway empezó a frenarlos, poco a poco.
Al principio fueron cosas pequeñas. Herramientas que aparecían en otra habitación, aunque las hubiéramos dejado en un sitio distinto. La corriente eléctrica fallaba, incluso con los generadores funcionando sin problemas. Uno de los muchachos juró que la escalera se había movido sola mientras estaba subido en ella.
Lo atribuí a los nervios y a la cafeína. Acelerar un trabajo siempre significaba tomar menos precauciones y prestar menos atención. El truco era mantener el equilibrio justo para evitar accidentes.
Luego llegaron los sonidos.
Pasos que resonaban en pasillos que ya habíamos limpiado. Golpes que no coincidían con nuestros movimientos.
Una tarde, Carlos me llamó por radio desde el ala este, diciendo que había escuchado a alguien susurrar a través de una rejilla de ventilación. Juraba que oyó su propio nombre.
Fui a revisar. El conducto estaba atascado con treinta años de polvo y excremento de pájaros. Lo que hubiera escuchado, no era una voz.
Pero el verdadero cambio vino con Manny.
Era uno de mis mejores hombres. Exmilitar. No se asustaba fácilmente.
Esa mañana lo encontré en el sótano, de pie frente al pasillo tapiado con ladrillos. No tenía por qué estar ahí.
Lo llamé dos veces antes de que se girara hacia mí. Tenía el rostro pálido, los ojos perdidos, como si acabara de despertar de una fiebre.
— Se acabó para mí, — dijo. — Mándame el cheque.
Fruncí el ceño. — ¿Qué pasó?
Pasó a mi lado sin decir palabra, recogió sus cosas y se fue directo del lugar.
Antes de irse, solo dijo una cosa:
— Ella no quiere irse.
No pregunté quién era “ella”.
Debería haberlo hecho, pero ya íbamos con retraso, y no podía darme el lujo de perder otro día.
Cubrir las horas de Manny me tocó a mí. Esperaba que se calmara y regresara al trabajo.
Hice de todo: retiré escombros, registré cargas, dormí menos de cuatro horas por noche.
Aun así, el pasillo sellado me rondaba la cabeza como una muela podrida que late de dolor.
Empecé a soñar con él. Siempre el mismo sueño:
Una sala larga, con filas de sillas mirando hacia una pared blanca.
Sin ventanas, sin puertas.
Solo yo, de pie al fondo, observando.
Una silla vacía… aunque no parecía realmente vacía.
Podía sentir que algo estaba esperando allí dentro.
Tres días después apareció un nuevo representante del ayuntamiento.
Un tipo joven, pelo bien peinado, zapatos demasiado limpios para una obra.
— ¿Cómo va el trabajo? — preguntó, hojeando mis informes.
— Sin problemas. — mentí.
— Todo dentro del cronograma. — asintió, anotando algo.
No mencionó el pasillo de ladrillos. Probablemente ni sabía que existía.
Y yo preferí dejarlo así.
El equipo terminó la jornada cerca de las seis. Me quedé atrás, inventando la excusa de que tenía que revisar unos informes.
La verdad era que no quería a nadie cerca cuando abriera el pasillo.
Demasiadas miradas significaban demasiadas preguntas, y yo ya tenía buena relación con el representante de la ciudad.
Si lograba limpiar el área y registrarla, podría incluirla como figuraba en los planos.
Casilla marcada. Sin demoras.
Empujé la sierra de concreto hasta la base subterránea. Cada paso retumbaba en las paredes de piedra.
La temperatura bajaba a medida que descendía.
La humedad flotaba en el aire, espesa y mohosa. El pasillo esperaba al final del corredor de servicio. Su sello de bloques de concreto permanecía intacto desde el día en que lo noté por primera vez. Marqué la pared con tiza, ajusté el respirador y comencé a cortar. Me tomó más tiempo del que esperaba. El mortero era espeso, de nivel industrial, aplicado de forma descuidada pero sólida, como si quien hubiera sellado el espacio no quisiera que se volviera a abrir. Pero había 30.000 dólares esperando al otro lado de una demolición terminada, y esa pared, y lo que hubiera detrás de ella, se interponían en el camino.
Los bloques cedieron en pedazos. El polvo se levantó en ráfagas calientes, con un sabor químico. Rompí la última capa con una maza, gruñendo mientras las piedras golpeaban el suelo.
Mi linterna perforó la oscuridad más allá del pasillo. Todo estaba impecable. Sin daños por agua, sin grafitis. El aire tenía un leve olor a antiséptico. Las losas de linóleo estaban intactas. La pintura, de un verde institucional desvaído. Mis botas dejaron huellas en el suelo sin polvo, lo cual no tenía sentido. Todo lo demás en ese lugar había sido devorado por el tiempo.
Al final del corredor había una única celda acolchada. La puerta crujió bajo mi mano, revelando un espacio estrecho, de paredes blandas, forradas con cojines amarillentos. Un viejo carrito hospitalario se encontraba en el centro, equipado con correas de cuero. El colchón era delgado, hundido en el medio. Un espejo agrietado estaba montado torcido sobre un escritorio atornillado.
Vi mi reflejo en el vidrio roto, mi rostro fragmentado en ángulos irregulares. En el suelo, justo debajo del corte, un círculo había sido tallado en los azulejos. Las hendiduras eran profundas y deliberadas. Cada línea grabada con algo afilado. Uñas, tal vez. La marca era desconocida, pero tenía algo inquietante, desequilibrado, como si tirara de algo en el fondo de mi mente.
Al caminar alrededor, sentí mi cuerpo inclinarse ligeramente hacia ella, como si tuviera su propia gravedad. Una sensación de vértigo que siempre me atraía hacia esas marcas extrañas. Una silla de metal oxidado estaba junto a la cama. Un libro de registros de pacientes descansaba sobre el asiento, su tapa de cuero deformada por la edad.
Lo abrí con cuidado. Las anotaciones eran breves y clínicas, mecanografiadas en una máquina de escribir mecánica. La mayoría eran triviales: notas dietéticas, registros de comportamiento, niveles de sedación. Pero la última página me paralizó. Estaba escrita a mano:
“No la retires.
No la observes.
No permitas que su nombre sea pronunciado en voz alta.”
Pasé las páginas hacia atrás. Las entradas anteriores se referían a ella solo como el sujeto, pero en los márgenes de la contraportada del libro, profundamente arañado en el cuero, había un nombre. Y luego lo vi de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. En la pared acolchada junto al catre, en las correas del colchón, grabado en la espuma en surcos irregulares de uñas. El mismo nombre, repetido una y otra vez.
No lo dije en voz alta, pero lo leí. Y en ese instante, la temperatura de la habitación cayó tan bruscamente que pude ver mi aliento. El carrito chirrió detrás de mí. Ya no estaba solo.
Salí de la celda caminando de espaldas, sin darme la vuelta. Solo volví a respirar cuando estuve de nuevo en el pasillo. Luego, cuando subí las escaleras del sótano, apagué las luces, cerré con llave las puertas exteriores detrás de mí y no dejé de caminar hasta estar al volante de mi camión. Mis manos temblaban durante todo el trayecto de regreso. Me repetí que dejaría eso de lado por ahora, que encontraría otra forma de terminar el trabajo. El trabajo tenía que continuar. Eso era lo único que importaba.
Antes del amanecer, volví al lugar y sellé la entrada. Arrastré viejas planchas de madera contrachapada de una pila de desechos, las atornillé sobre la abertura fresca que había cortado la noche anterior, las fijé firmemente al marco de concreto y marqué las tablas con un rotulador: Amianto, no remover.
Más tarde esa mañana, le dije al equipo que había encontrado un aislamiento antiguo que debía reportarse antes de continuar con la demolición de esa sección.
— El ayuntamiento no quiere lidiar con el papeleo, — dije, negando con la cabeza. — Nos dijeron que bloqueemos el área y sigamos adelante. Así que eso haremos.
Nadie cuestionó nada. La mayoría ni siquiera sabía sobre la situación extraña de antes, así que creyeron lo que les dije. Pero al día siguiente, todo empezó a salir mal.
Uno de los excavadores golpeó una línea de gas que no debería haber estado allí. Luego, la retroexcavadora, que había estado detenida segundos antes, se movió de repente hacia un lado y aplastó una de las viejas vigas de soporte. Nadie resultó herido, pero el accidente nos retrasó dos días.
El soldador, Nate, sufrió un retroceso de su propia antorcha. Falla del equipo: quemaduras de segundo o tercer grado. No dijo una palabra en el camino hacia la ambulancia, solo me miró, con los labios temblando. Manny tampoco volvió.
Me quedé callado, les dije a los demás que eran cables viejos, válvulas oxidadas y mala suerte. En trabajos de ese tamaño siempre hay imprevistos. Solo necesitaba que siguieran trabajando.
Esa noche revisé las grabaciones de seguridad del patio de demolición. Uno de los sensores perimetrales había fallado durante los incidentes con la maquinaria. Revisé los registros. Alrededor de las dos y siete de la madrugada, el sensor infrarrojo detectó movimiento: algo que se desplazaba a lo largo de la cerca. Lento. Constante. Sin detenerse. Pasó bajo los reflectores. Sin firma de calor corporal. Sin huellas en la grava.
No dormí esa noche.
En casa, escuché el nombre, aquel grabado en el colchón, en las paredes, en la tapa del diario, susurrado a través de las rejillas de ventilación.
La voz no era mía. No era masculina.
No era humana.
El quinto accidente fue el punto final. Rogério, uno de los más antiguos del equipo, dejó caer un soporte de acero desde un andamio del segundo piso. Dijo que sus manos se habían paralizado en medio del movimiento. Cuando lo sujeté, ya vi la hinchazón formándose alrededor de su muñeca, los huesos fuera de lugar. Estaba temblando.
— No fui yo, — murmuró. — Algo me agarró. Lo juro por Dios.
Eso fue la gota que colmó el vaso. Recogieron sus cosas y se marcharon antes del almuerzo. No intenté detenerlos.
A esas alturas, el trabajo estaba casi terminado. El ala sur ya había sido demolida. El resto de los pisos superiores estaba limpio y dentro del código. Solo faltaba derribar el sótano y retirar los escombros. Dos, quizá tres días de trabajo. Eso era todo lo que me separaba del bono.
La inspección estaba programada para el lunes por la mañana. Ya podía imaginar el tono arrogante del inspector municipal al decirme la multa por retraso. No iba a permitir que eso ocurriera.
La verdad era simple: necesitaba el dinero.
Mi camión tenía tres meses de atraso en los pagos.
Mi esposa se había llevado a nuestra hija para ayudar a sus hermanas después del último despido.
Si ese trabajo fracasaba, no tenía otro asegurado.
Así que volví esa noche con guantes, reflectores y una barra de hierro.
Solo quería terminar lo que había empezado.
La barrera de contrachapado seguía allí, cubriendo el pasillo sellado. Arranqué las tablas una por una y las apilé cuidadosamente contra la pared, repitiéndome que era solo otro corredor. Manteniendo la mirada baja, concentrado en el suelo, caminé despacio por la pendiente que conducía al ala intacta.
El aire cambió en cuanto crucé el umbral: pesado, sin polvo, todavía con olor a antiséptico y algo más dulce por debajo, como fruta podrida.
El llanto comenzó mientras revisaba las tuberías de unión cerca del panel de la caldera. Al principio era débil, tan suave que pensé que era agua corriendo por las paredes.
Pero entonces escuché la respiración entre los sollozos, una inhalación húmeda, áspera.
Una voz femenina, rota y rítmica, repitiendo algo que no podía entender.
Una canción de cuna sin melodía.
La seguí.
Cada puerta por la que pasé estaba entreabierta, apenas una rendija. Miraba dentro de cada una, esperando encontrar a alguien allí, pero todas las habitaciones estaban vacías. Camas antiguas, correas sujetas a los ganchos de la pared y armarios atornillados, cerrados.
Entonces llegué a la sala acolchada. El llanto se detuvo.
Me quedé inmóvil en medio del pasillo, rodeado de puertas que se habían cerrado silenciosamente detrás de mí. La sala acolchada estaba justo delante. Me incliné hacia ella, con cuidado de no hacer ruido. Parecía igual que antes: vacía, el corte intacto, las correas dobladas con precisión, nada visiblemente diferente, pero había algo en el aire. Algo más denso, que presionaba contra mi piel y hacía que mi pulso se detuviera por un instante.
Di un paso adentro.
El espejo estaba agrietado de nuevo, una nueva línea cruzaba el vidrio, extendiéndose en telarañas desde el centro. Debajo de él, el antiguo círculo arañado en el suelo parecía más desvanecido de lo que recordaba, como si alguien hubiera intentado borrarlo. Pero no había nadie allí. Ningún cuerpo. Ninguna huella en el suelo sin polvo. Ningún origen para el llanto.
Aun así, podía sentirla.
No verla, no oírla. Sentirla.
La habitación ya no estaba vacía. Algo estaba allí, más allá del alcance de mi vista, detrás del velo de lo que mis ojos podían comprender.
Retrocedí paso a paso, saliendo por el umbral, sin girarme, sin decir nada.
El llanto no volvió. Pero el silencio… el silencio era peor.
Revisé lo que aún quedaba por hacer para la demolición. Pero, al salir, noté que el pasillo era diferente, más largo, más angosto. Los ángulos parecían haberse distorsionado de alguna manera. Cada paso sonaba mal, como si el edificio hubiera cambiado de forma cuando nadie miraba.
Encontré de nuevo la habitación, pero la puerta ya no era la misma.
Más ancha. Abierta apenas una rendija. Esperando por mí.
El carrito estaba vacío. Las correas habían desaparecido. El círculo del suelo casi completamente borrado.
Podía oírla ahora. No a mi lado, sino dentro del espacio, respirando al mismo ritmo que yo, tan cerca que el aire se movía cuando yo me movía.
Entonces me di cuenta, de golpe y con estupidez:
su nombre estaba grabado en todas partes por una razón.
No para llamarla.
Sino para enterrarla.
Recordé historias antiguas, nombres demoníacos, rituales de contención, exorcismos.
Di el nombre y la cosa pierde su poder.
Me quedé al borde del círculo y lo susurré.
Una vez.
Y luego otra.
El silencio retrocedió desde las esquinas de la habitación.
Y ella respondió.
No con palabras, ni con sonido, sino con presión, con presencia.
Algo entró en la habitación, algo que no había existido completamente hasta ese instante.
El suelo gimió bajo un peso invisible.
Las correas de cuero chasquearon, apretándose solas.
El espejo se recompuso con un leve estallido.
Y, por un breve segundo, mi reflejo no estuvo solo.
Un segundo rostro apareció detrás del mío, pálido, incompleto.
Tropecé hacia atrás, sin aliento.
El silencio no volvió. No del todo.
El aire ya no respiraba igual.
Una presión lenta creció en mis oídos, luego en el pecho, hasta que ya no supe si estaba inhalando… o si algo empujaba mis pulmones desde dentro.
Un crujido suave resonó detrás de mí.
Me giré, el corazón desbocado, pero la puerta estaba vacía.
Aún entreabierta.
Aún dejando entrar el mismo aire frío del pasillo.
Pero ahora había algo en la habitación.
Ni invisible, ni visible. Solo presente.
Como si hubiera subido a un escenario donde alguien ya esperaba la señal.
Y ahora, la había pronunciado.
El colchón se hundió en el centro, comprimido por algo que no podía ver.
Los tornillos del soporte vibraron, tensos.
Y el aire, por fin, contuvo la respiración conmigo.
En el espejo, vi la forma otra vez, más nítida esta vez. No completamente formada, pero alta, de ojos huecos, y tan cerca detrás de mí que pude sentir el calor en la nuca. Mi propio rostro estaba inmóvil, pero el de ella se movía, los labios formando sílabas que no podía oír, murmurando el mismo nombre que yo acababa de decir.
Retrocedí despacio, conteniendo la respiración. El aire alrededor del círculo se sentía distinto ahora, menos como una advertencia y más como una grieta en el concreto que acababa de abrirse por completo. Pensé que había sido astuto. Pensé que saber su nombre me daba poder. Pero, cuando salí al pasillo y la puerta se cerró suavemente detrás de mí, comprendí que nunca se trató de poder. Era cuestión de permiso.
Desperté en una camilla, atado, con la luz del sol filtrándose entre las nubes sobre mí. El cielo estaba demasiado claro. Voces se movían a mi alrededor en fragmentos, apagadas y distantes, distorsionadas, como si vinieran desde debajo del agua.
— Debe haber perdido el último registro de salida.
— Deshidratado, quizá con una conmoción.
Un paramédico se inclinó y dijo:
— Tuviste suerte de que alguien se diera cuenta. Si hubieras estado ahí un poco más…
Parpadeé, con la garganta seca. Pregunté cuánto tiempo había estado adentro. Ella frunció el ceño.
— Tres días.
Eso no tenía sentido. Le dije que solo había sido una hora, tal vez dos. Ella miró al otro socorrista y no respondió.
Más tarde, en la ambulancia, alguien explicó que habían encontrado el pasillo subterráneo sellado. Las estructuras de soporte debieron haberse desplazado detrás de mí. Nadie sabía que yo estaba ahí hasta que los inspectores del ayuntamiento notaron el lugar vacío, revisaron los registros y vieron que no había registrado mi salida.
— Intentamos abrir con un martillo neumático, — dijo alguien. — Todo el maldito pasillo colapsó sobre sí mismo. Falla estructural extraña.
No discutí. No tenía energía.
Me dejaron en observación durante la noche. Ninguna herida, salvo un rasguño superficial en la muñeca. No recordaba haberme hecho eso.
A la mañana siguiente me dieron el alta. Encendí el teléfono en el estacionamiento: 27 llamadas perdidas.
Un nuevo mensaje de voz del representante del ayuntamiento decía que no me preocupara por el bono, que extenderían el plazo del proyecto, que debía tomarme un descanso, y que un nuevo equipo terminaría el resto de la demolición a cargo de la ciudad, como compensación.
Fui a casa y dormí casi dos días, un sueño vacío, sin sueños.
Entonces llegó el correo electrónico de actualización:
Limpieza completada con éxito.
Sitio declarado seguro.
Sin riesgos estructurales ni ambientales.
Fotos adjuntas del pasillo y la celda ya demolidos.
Hice clic en las imágenes. El pasillo aparecía allí, largo, agrietado, el techo hundido por la edad.
La celda acolchada seguía igual. En la esquina, el espejo agrietado, el soporte aún atornillado. El cuero de las correas reseco, curvándose en los bordes.
Ningún nombre grabado en nada.
El círculo de marcas casi completamente borrado del suelo.
Nadie trató de entender qué era.
Y, aun así, no pasó nada.
Los equipos de demolición entraron, caminaron por ese espacio, lo demolieron todo y siguieron adelante. Solo vieron daños antiguos, restos de un edificio decadente, y lo trataron como tal. Una ala extraña más en un lugar lleno de mala historia.
El trabajo seguía en el cronograma.
Según el correo, cumplirían el nuevo plazo.
Sin retrasos, sin fallos de equipo, sin incidentes con el personal.
Nada como lo que nos pasó a mí y a mi equipo.
El correo terminaba diciendo que el bono era mío, y que lo recibiría en los próximos días.
Me reí. Una risa corta, sin aliento, algo que no había sentido en semanas.
No había sido real.
No podía haberlo sido.
Estrés, tal vez.
Falta de sueño, presión por el plazo, demasiado tiempo en un edificio lleno de fantasmas que no eran los míos.
Ellos entraron, no pasó nada, y yo estaba en casa, a salvo, pagado, trabajo terminado.
Eso debería haber sido el final.
Pero esa noche, sentado a la mesa de mi cocina, abrí las fotos otra vez. Fui pasando despacio, una por una, hasta detenerme en una: la foto de la celda, tomada desde el pasillo. Amplié el espejo.
Esperé ver algo.
Mi cerebro, exhausto, sobrecargado, paranoico.
Pero no había nada allí.
La tensión aumentaba.
Sentí como si estuviera de nuevo en ese pasillo, el peso del aire sobre mí, la misma presión invisible, como si la habitación intentara obligarme a entender algo que ni siquiera sabía que debía entender.
Pasé las fotos otra vez, ampliando, examinando píxel por píxel, buscando una señal, una pista, cualquier indicio de respuesta.
Pero nada de lo que veía explicaba por qué podía sentirlo todo otra vez.
La presencia.
Volviendo.
Levanté la cabeza, esperando esa sensación de alivio, como cuando sacas la cara del agua después de mucho tiempo sumergido.
Pero el alivio no llegó.
Y entonces comprendí por qué todo se sentía mal.
Mi habitación estaba más oscura de lo que recordaba.
Más fría.
Un escalofrío recorrió mi cuerpo, lento, constante.
No había nadie más allí.
Nada se movía.
Pero el silencio había cambiado.
Espeso ahora, un tipo de quietud que espera.
Cerré el portátil.
Me quedé mirando la pared durante mucho tiempo.
Quizá el nuevo equipo no la encontró porque ya no estaba allí.
Quizá… ella se vino conmigo.