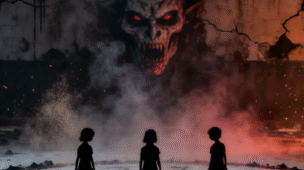Aquel día, mi padre abatió tres ciervos… pero solo llevamos dos. El tercero cayó, pero algo en él nos hizo retroceder. Lo dejamos allí, tirado entre las hojas. Desde entonces, algo en nosotros comenzó a pudrirse.
🎧 Mira la versión narrada en YouTube
Publicado por: CreepyAnónimo
Dicen que los bosques guardan sus propios secretos.
Aquel día, mi padre abatió tres ciervos… pero solo llevamos dos.
El tercero cayó, pero algo en él nos hizo retroceder.
Parecía que algo dentro de él aún se moviera.
Lo dejamos allí, tirado entre las hojas.
Pero nada volvió a ser igual.
Con la carne de los otros dos hicimos el asado del pueblo, y todos comieron.
Desde entonces, algo en todos nosotros empezó a pudrirse por dentro.
Quédate conmigo… porque después de escuchar esta historia, nunca volverás a confiar en la carne que llevas a tu mesa.
La fiesta fue hace dos semanas. Robé unas cervezas cuando los adultos no miraban y las compartí con Lucy Collins, lejos de la multitud.
Ella bebía con entusiasmo mientras nos sentábamos bajo una rama de árbol, hablando en voz baja para que nadie nos oyera.
Cada vez que susurrábamos, nuestros rostros se acercaban un poco más.
Hubo un momento en que pensé que apoyaría la cabeza en mi hombro mientras me contaba que quería ser veterinaria, y mi corazón empezó a latir con fuerza. Dudé si debía pasarle el brazo por la cintura, pero no tuve tiempo de decidir. Todo terminó de golpe cuando su padre, Larry, apareció delante de todos en la fiesta y se metió una lata de cerveza por la garganta.
No vi lo que pasó; solo escuché los gritos, y ambos nos encogimos, asustados, bajo las ramas.
Cuando regresamos, los adultos ya estaban sacando a los niños y las sirenas de una ambulancia se acercaban a toda velocidad.
Mi padre estaba allí y me ordenó que llevara a mi hermanita a casa.
Su mirada,seria y aterrada, me hizo olvidar a Lucy y el olor a cerveza en su aliento.
Intento recordar si ella llegó a comer algo del asado. A veces creo que no. Otras veces juro verla mordiendo una hamburguesa, y la imagen es tan vívida que parece real. Pero no importa. Nunca volveré a verla.
Al día siguiente fui a la escuela con un malestar extraño y comencé a preguntar si las historias sobre su padre eran ciertas.
Esa noche, cuando mi padre volvió a casa, no habló ni conmigo ni con mi madre.
Simplemente fue directo a la cama, sin contar lo que había pasado.
A la mañana siguiente, escuché a unos alumnos mayores conversando en la puerta de la escuela.
Los detalles me revolvieron el estómago, pero no pude evitar querer saber más.
No quería parecer interesado en algo tan horrible, pero era el tipo de suceso que la gente recordaría durante años.
Decían que Larry Collins había tragado una lata de cerveza, empujada por su garganta como si fuera una serpiente tratando de engullir un huevo. Al menos así me lo describió un chico.
Pero había muchas versiones distintas.
Algunos decían que había alabado a Satanás antes de cortarse el cuello.
Otros que estaba borracho y cayó al suelo intentando beber la cerveza de un trago.
Algunos juraban que trató de atrapar la lata en el aire.
Otros aseguraban que alguien le había dado un golpe mientras bebía.
Circulaban demasiadas historias sobre lo que había ocurrido y cómo. Solo teorías que con el tiempo se transformaron en rumores.
La mayoría de nosotros solo tratábamos de entenderlo.
Larry era un tipo común. Trabajaba como jardinero y contaba chistes sin gracia en las fiestas de cumpleaños de los niños. Parecía la persona más normal del mundo… al menos, así lo veíamos todos.
Ese día, cuando llegamos al gimnasio a media jornada, el caos estalló de inmediato. Llegaron ambulancias otra vez, niños llorando, algunos profesores pálidos de miedo. La mayoría parecía simplemente confundida… excepto el señor Morris.
Lo vi un instante mientras corría para averiguar el motivo de los gritos. Su expresión estaba completamente vacía, sin pensamiento ni emoción alguna, y la cabeza caída en un ángulo extraño.
Por un momento pensé que así debían lucir las personas cuando mueren, pero, según contaron, él ya tenía esa expresión antes de hacerlo.
Quienes lo vieron dijeron que se acercó con calma, colocó el cuello entre los bancos de las gradas y presionó el control remoto que hacía que las divisiones metálicas se cerraran, rompiéndole el cuello.
Más tarde supe que Larry también estaba igual cuando decidió matarse. Estaba a punto de abrir otra lata de cerveza, cuando de repente se detuvo, miró hacia el cielo… y se metió la lata entera por la garganta, de una sola vez, en un único y terrible instante.
En aquel entonces aún no lo sabía, pero había otros como Larry.
Una barista, por ejemplo, se quemó la mitad del brazo con el vapor de la máquina de café mientras mantenía la mirada fija en un cliente del autoservicio.
Un médico de la clínica local utilizó una aguja de biopsia para inyectarse aire directamente en el corazón, y otros simplemente tomaron armas de fuego. Pero, curiosamente, ninguno se disparó en la cabeza.
Si uno se detiene a pensarlo, resulta extraño.
Aquellas personas destruían su pecho o sus extremidades con rifles, a quemarropa, y aun así conservaban una expresión completamente vacía: sin dolor, sin miedo, como si solo obedecieran a un impulso desconocido.
Era como si algo dentro de ellas las obligara a mutilarse, a deshacer partes de su propio cuerpo, dejando atrás restos irreconocibles, mientras la mente parecía desconectada del cuerpo.
Al día siguiente no hubo clases, y ese fue el primer indicio real de que las autoridades locales estaban desesperadas.
No pasaría mucho tiempo antes de que el gobierno nacional también entrara en estado de alerta. Pero eso ocurriría después.
Aquella mañana, mis padres salieron de casa a las nueve y media para una reunión en el ayuntamiento, y me dejaron en casa de mi abuela de camino.
Esperé a que se marcharan antes de avisar que saldría un rato.
El día estaba caluroso, y mi abuela solo asintió desde su sillón, leyendo, con mi hermana sentada a su lado.
Nunca le gustó verme jugar videojuegos; siempre decía que debía vivir mis propias aventuras allá afuera.
Pero yo no tenía planes.
No quería ver a mis amigos.
Mientras cruzaba los campos vacíos, en dirección al bosque, no podía sacarme de la cabeza el rostro del señor Morris, esa expresión vacía, aquella postura antinatural, y eso hacía que mi corazón se acelerara, una mezcla de miedo y curiosidad en cada paso.
Había ido una vez a un velorio de ataúd abierto: el del padre Dennis, quien me había bautizado cuando era bebé.
No recordaba mucho de él, solo su rostro rígido e inmóvil descansando entre las sábanas blancas del ataúd.
Parecía algo distante, frío… triste, impersonal, como si estuviera observando un objeto y no a una persona que alguna vez respiró.
El rostro del señor Morris, en cambio, me asustaba de verdad.
Los labios hinchados, los ojos sobresalientes… un instante antes estaba vivo, y al siguiente, muerto, y entre esos dos momentos solo existía el dolor.
Aun así, colgado allí, con el cuello roto, parecía aburrido, como si nada de aquello le importara, todavía usando esos ridículos pantalones cortos rojos que llevaba todo el año, hiciera frío o calor.
Me tomó un tiempo entender cuánto me había afectado ver un cuerpo muerto.
Parte de mí pensaba que no debía haberme afectado tanto, después de todo, ¿no era la muerte algo natural?
Pero cuanto más lo pensaba, más sentía la rabia surgir detrás del miedo, una rabia confusa, sin dirección.
Tal vez por eso seguí caminando por el bosque, como si moverme fuera una manera de expulsar aquello que se agitaba dentro de mí.
Los árboles comenzaron a espaciarse, el aire se volvió más denso y el calor húmedo del verano se pegaba a la piel.
Pronto mi camiseta estaba empapada, y las piernas me dolían con cada paso.
Era exactamente lo que quería: cansarme, agotarme hasta que solo quedaran el peso del cuerpo, el dolor de los músculos y el ardor del sol sobre la frente.
Cualquier cosa era mejor que seguir pensando en aquel rostro.
Todo terminó cuando llegué a las vías del tren.
Del otro lado, un terreno de piedras y rocas irregulares formaba una pendiente empinada.
Solo podía seguir en dos direcciones: a la izquierda, hacia la ciudad, o a la derecha, donde un túnel oscuro se abría, con la entrada cubierta de musgo y suciedad.
El aire que salía de allí era frío, húmedo, y desprendía un olor terrible que no lograba identificar.
Era como si algún animal hubiera muerto dentro, y el viento arrastrara hacia afuera ese hedor podrido.
Me quedé quieto por un momento, dejando que la corriente me golpeara el rostro mientras el sudor se secaba y evaporaba sobre la piel.
Aun así, no me atreví a relajarme.
Permanecí atento, escuchando con cuidado por si se acercaba algún tren.
Cuando el silencio pareció seguro, crucé las vías rápidamente.
Por muy poco.
Enseguida, el sonido ensordecedor de una bocina retumbó, y el tren pasó rugiendo detrás de mí.
¿Cómo era posible? No había visto ninguna luz, ni escuchado nada, y de repente apareció.
En otro momento, tal vez me habría preocupado por la reprimenda que me esperaba por haberme acercado tanto a las vías.
Pero en ese instante, mi atención estaba en otra cosa: en lo que había visto tirado cerca de la línea.
Por un breve instante, mientras las luces del tren atravesaban la entrada del túnel, vi algo allí, caído al lado de las vías.
Una forma oscura, inmóvil.
Cuando el tren terminó de pasar, el silencio se volvió aún más pesado.
Y el olor, ese olor horrendo, se hacía cada vez más intenso. Me tapé la nariz con la mano.
La única luz que quedaba provenía del atardecer, filtrándose débilmente por la boca del túnel y revelando la escena de siempre: ropa vieja, botellas rotas, cajas abandonadas, basura esparcida por todas partes, grafitis sobre las paredes sucias y el suelo.
Pero yo sabía lo que había visto segundos antes, cuando el faro del tren lo iluminó todo con aquella luz blanca y cortante.
No era solo basura.
Había visto a un hombre.
Estaba boca abajo.
Recuerdo haber visto una de sus manos, pálida, casi brillando bajo la luz, como la luna cuando el cielo está despejado.
Estaba seguro de lo que había visto.
Permanecí allí, inmóvil, sin saber qué hacer.
El miedo me paralizaba, y la idea de entrar en aquel túnel oscuro me revolvía el estómago.
Pero, al mismo tiempo, no podía simplemente marcharme fingiendo que nada había pasado.
Intenté gritar, una, dos veces, llamando por si alguien aún seguía con vida allí dentro.
No hubo respuesta.
Di unos pasos vacilantes, dejando que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad, pero el olor era tan insoportable que apenas podía mantenerlos abiertos.
Fue entonces cuando lo supe con certeza: realmente había un cuerpo allí.
Era un hombre, caído boca abajo sobre los rieles.
No tenía piernas, y su cuerpo estaba en un estado terrible, hinchado, deformado.
Por las manchas de sangre ya oscurecidas y el tono ceroso, entre blanco, gris y verdoso de su piel, se notaba que llevaba allí al menos un par de días.
Probablemente varios trenes habían pasado por encima, creyendo que se trataba solo de un montón de trapos o de chatarra.
Si es que alguien había llegado a notarlo.
En ese momento empecé a llorar con sollozos entrecortados.
Lloraba tanto que apenas podía respirar, intentando entender qué debía hacer, mientras una sensación insoportable de injusticia me consumía, como si todo aquello fuera demasiado cruel para sucederme a mí.
Hubo un instante en que casi deseé ser un niño otra vez.
Un niño pequeño, que pudiera simplemente gritar, correr y esconderse en los brazos de alguien, sin tener que enfrentar nada, sin tener que ser fuerte.
Fue allí cuando comprendí cuánto me había afectado ver el cuerpo del señor Morris.
Y ahora, como si el destino se hubiera olvidado de mí, otro horror había caído sobre mis hombros.
Los dientes manchados de sangre oscura.
Los ojos abiertos, hinchados, sobresaliendo de las órbitas, mirando a la nada.
Todo aquello parecía un sueño terrible.
No solo el momento en que vi el cuerpo, sino todo.
Desde aquella cerveza bajo el árbol, nada había vuelto a parecer real.
Pero las pesadillas siempre terminan.
O al menos, eso quería creer.
Ya estaba afuera, jadeando, vomitando, llorando sin control, cuando lo escuché.
Algo se arrastraba dentro del túnel del que acababa de salir.
Por un instante, una parte de mí pensó que aquel sonido significaba que alguien seguía vivo allí cerca, y que eso quería decir que no estaba solo.
Pero la otra parte, la que estaba dominada por el miedo, pensó lo contrario: tal vez era aquello que había hecho algo al hombre.
Y fue esa parte la que tomó el control.
Dejé de llorar. Incluso dejé de respirar por unos segundos.
Sentí la boca completamente seca, y el calor que me consumía se transformó en un frío intenso, paralizante.
Mis piernas comenzaron a moverse solas, retrocediendo con pasos cortos y silenciosos.
Pero el sonido continuaba.
Era algo arrastrándose sobre la grava, entre bolsas de plástico y pedazos de vidrio.
Tenía un ritmo lento.
La palabra que me vino a la mente fue una que recordaba de las clases de biología: locomoción.
Aquello dentro del túnel se estaba moviendo.
Y se movía en mi dirección.
Sonaba lento, irregular… pero seguía avanzando hacia mí.
Y aunque no tenía sentido, de algún modo supe exactamente lo que estaba a punto de salir de aquel túnel.
Aun así, cuando lo vi arrastrarse fuera de la oscuridad y entrar en la luz, grité.
Grité tan fuerte que me dolió la garganta durante días.
Era el hombre de las vías.
Y aunque se movía… no estaba vivo.
Intenté convencerme de que no podía ser un muerto, porque solo los vivos se mueven.
Pero lo que tenía delante era la prueba de que eso era mentira.
Se arrastraba por el suelo de piedra, empujando el torso con un solo brazo.
El otro estaba completamente dislocado, torcido hacia atrás, y cada vez que se impulsaba hacia adelante, los dedos se curvaban y estiraban de forma antinatural, como garras que intentaban aferrarse al suelo.
Y el rostro…
Esa expresión vacía, inmóvil, sin el menor rastro de dolor ni de conciencia…
Exactamente igual a la del señor Morris.
No estaba vivo.
Era algo muerto.
Pero aun así, se movía.
Parecía un monstruo.
Me di la vuelta y empecé a correr.
Corrí sin pensar, gritando, tropezando, con el corazón golpeando tan fuerte que sentía que iba a salirse del pecho.
Los árboles pasaban borrosos a mi alrededor, y durante todo ese tiempo una sola imagen me perseguía: esa cosa arrastrándose detrás de mí, acortando la distancia poco a poco.
No importaba que fuera lenta.
No importaba que hubiera estado corriendo más de una hora.
Ni siquiera importaba si iba en la dirección correcta o si lograría volver a casa.
Lo único que importaba era seguir poniendo un pie delante del otro, correr con todas mis fuerzas.
El tiempo perdió sentido.
Los segundos comenzaron a fragmentarse en intervalos cortos e irregulares, hasta que mis piernas cedieron y caí.
Me arrastré, con la poca fuerza que me quedaba, hacia el interior de un árbol hueco para esconderme.
Y fue allí donde perdí completamente el conocimiento.
Cuando desperté, el sol ya se había puesto y todo estaba oscuro.
Vomité un poco, intentando recomponerme, y solo entonces logré ponerme de pie.
Seguí tropezando entre los árboles, con las piernas temblorosas y el cuerpo adolorido, hasta que volví a encontrar el sendero marcado.
Cada paso era una punzada, pero continué avanzando, guiado únicamente por el instinto de regresar a la casa de mi abuela.
Cuando llegué, los gritos me alcanzaron antes incluso de ver lo que ocurría.
Mi padre estaba enfermo.
Eso era lo que mi abuela repetía una y otra vez, mientras intentaba inmovilizarle el brazo derecho. Mi madre sujetaba su cabeza con las manos cubiertas de sangre.
Mi padre se agitaba con una fuerza descontrolada, sin reconocer a nadie, moviéndose como un animal acorralado.
Mi hermana pequeña lloraba, inmóvil, paralizada por el miedo, como una pequeña soldado en estado de shock.
El aire dentro de la casa era denso, saturado de gruñidos, sollozos y el sonido de objetos rompiéndose.
Y entonces, de repente, un estruendo.
Una nube de polvo y fragmentos de yeso cayó del techo sobre mi cabeza.
Las voces se hicieron más fuertes.
Fue entonces cuando me di cuenta: mi padre tenía un arma.
Eso era lo que mi abuela intentaba arrancar de sus manos.
Al mismo tiempo, ella también sostenía un cuchillo, lo que explicaba la sangre.
Pero yo no sabía de quién era.
Solo entendí lo que intentaba hacer cuando vi que trataba de cortar el dedo de mi padre, el que estaba enganchado al gatillo.
Se oyó otro disparo.
La ventana del salón estalló hacia afuera, esparciendo vidrios por todas partes.
Ese sonido me hizo agacharme instintivamente.
Tomé a mi hermana en brazos y la llevé corriendo a otra habitación.
Pero los disparos continuaron.
Tres más.
Cada uno de ellos rompía algo dentro de mí.
Cuando escuché a alguien gritar mi nombre, ya estaba temblando, reaccionando a ruidos que quizá ni siquiera existían.
Mi hermana me suplicaba que volviera, extendiendo sus pequeños dedos rosados hacia mí cuando la dejé en el suelo.
Pero mi madre gritaba pidiendo ayuda, y todo lo que quería era proteger a mi familia.
Ella me ordenó buscar algo con lo que atarlo, mientras ella y mi abuela forcejeaban para mantener sus muñecas pegadas al suelo.
Las manos de mi padre sangraban lentamente, y mi abuela intentaba contenerlo y, al mismo tiempo, detener la hemorragia con un trapo viejo.
Él seguía agitándose, con movimientos lentos y descoordinados, como si su cuerpo ya no respondiera a su voluntad.
Se podía ver el esfuerzo de ambas, el desespero en cada gesto.
Corrí hasta el garaje y allí vi el arma en el suelo.
A su lado, el dedo amputado de mi padre.
Pateé la pistola con todas mis fuerzas, lanzándola lejos, y tomé una cuerda que mi abuela usaba para asegurar la puerta del garaje en los días calurosos de verano.
Corrí de vuelta.
Mi madre hizo los nudos.
Mi abuela trató de hablarle.
Fue una de las pocas veces que vi a esa mujer, siempre tan dura, tan firme, hablar como una madre.
Su voz era baja, quebrada, llena de una ternura frágil que dolía escuchar.
Le repetía una y otra vez que todo estaría bien.
Pero el miedo en sus ojos la traicionaba.
Un miedo que no era solo a perder a su hijo… sino a darse cuenta de que, quizás, aquello que yacía en el suelo ya no era él.
Mi madre, en cambio, hacía todo lo posible por traer un poco de orden a aquel caos.
Hablaba en voz baja, trataba de mantenerse serena, aunque su cuerpo temblara.
Solo cuando las manos de mi padre quedaron bien atadas detrás de la espalda y tuvo la certeza de que no podría soltarse, se apartó, se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar.
— Llama a una ambulancia, — dijo mi abuela, mientras iba al otro cuarto a buscar a mi hermana.
Antes de tomar el teléfono, abracé a mi madre por un instante.
Pero ella no reaccionó.
Permaneció inmóvil, sollozando en silencio, como si mi presencia no existiera.
Me atreví a mirar a mi padre.
No miraba a nada.
Los ojos vidriosos, vacíos, sin enfoque.
Aún se agitaba, intentando liberarse, pero sus movimientos carecían de control, como si el cuerpo siguiera luchando por inercia, mientras la mente ya no estaba allí.
Cuando por fin giró el rostro y me miró, lo hizo del mismo modo en que miraba el suelo o la pared.
Sin expresión.
Sin vida.
Nada detrás de los ojos.
Al día siguiente, tampoco fui a la escuela.
Muy temprano, unos hombres del gobierno llegaron para llevarse a mi padre.
Mi madre me ordenó quedarme en el cuarto mientras ellos entraban, pero escuché todo desde el pasillo.
Ella hizo mil preguntas, todas con la voz temblorosa, y las respuestas que recibió fueron secas, cortas.
Lo único que pude oír con claridad fueron algunas frases entrecortadas:
— Por favor, permanezca aquí, señora.
— Alguien se pondrá en contacto con usted pronto.
Cuando corrí hasta la ventana, vi el coche alejándose por el camino de tierra.
Todos llevaban máscaras blancas.
Uno de ellos notó que yo los observaba.
Por un segundo creí que iba a saludarme.
Pero no lo hizo.
Había un símbolo de peligro biológico estampado en sus trajes.
Después de que se marcharon, mi madre se dedicó a fingir que todo seguía igual.
Preparó el almuerzo, cuidó de mi hermana, lavó los platos, repitiendo gestos automáticos, pero su mirada nunca permanecía fija.
Me mantenía cerca todo el tiempo, preguntando con ansiedad cada vez que intentaba salir del cuarto:
— ¿A dónde vas?
— Solo al baño.
— Ah, está bien entonces.
Era como si tratara de pintar una apariencia de normalidad donde ya no la había.
Y yo, por mi parte, intentaba hacer lo mismo: actuar como si todo estuviera bien. Lo último que quería era parecer un niño que aún necesitaba de su madre.
Terminamos hablando solo de cosas simples, cotidianas, el tipo de conversación que existe solo para llenar el silencio.
Pero cada vez que ella se quedaba sola, la veía colgada del teléfono, intentando comunicarse con ellos, tratando de saber cómo estaba mi padre.
La única vez que el ambiente cambió realmente fue en medio de la cena, cuando mi madre hizo una pregunta que sonó completamente fuera de lugar:
— Cuando tú y tu padre fueron de caza hace unos meses… ¿qué hicieron con la carne?
Por un momento no entendí. Luego me encogí de hombros.
— No sé. Papá se encargó de eso. ¿Por qué?
Tardó en responder.
Tenía los ojos fijos en el plato, el tenedor detenido en el aire.
— Los hombres que se lo llevaron… hicieron muchas preguntas sobre eso.
Su tono era suave, pero algo en sus palabras me provocó una incomodidad extraña.
Antes de que pudiera insistir, forzó una sonrisa débil, agotada, y cambió de tema:
— ¿Ya hiciste la tarea? Dijeron que tu profesora va a enviar las actividades por internet.
Y así, de repente, volvió esa frágil ilusión de normalidad.
Pero dentro de mí quedó una sensación desagradable, como si algo se revolviera lentamente en mi estómago.
Esa sensación solo empeoró a medida que avanzaba la noche.
Me revolvía en la cama, dando vueltas de un lado a otro, pensando en la pregunta de mi madre.
Los hombres que se habían llevado a mi padre no parecían el tipo de gente que hace bromas. Sabían exactamente lo que estaban buscando.
Entonces… ¿por qué preguntar por la carne?
En el fondo, ya intuía que aquella pregunta tenía un motivo.
Mi padre amaba cazar, y siempre llevaba la carne a las fiestas y asados del pueblo.
¿No era obvio? Había traído algo del bosque, ¿verdad?
Hacía casi tres meses que no iba de caza con él. Cada vez que me invitaba, inventaba una excusa. Y creo que él sabía por qué.
La última vez que fuimos, mi padre disparó contra tres ciervos, pero solo llevamos dos: uno para nosotros y otro para el asado del pueblo.
El tercero, lo mató, pero lo dejamos allí, tirado en el suelo del bosque.
Porque, cuando aquel animal finalmente dejó de moverse, yo ya estaba pálido, temblando… y hasta mi padre tenía la voz entrecortada.
Ninguno de los dos esperaba ver al ciervo ponerse de pie sobre las patas traseras y comenzar a caminar hacia nosotros, como si fuera un hombre.
La forma en que se movía era extraña, pesada, quebrada… tambaleante entre las hojas del suelo.
Y siguió avanzando, incluso después de que mi padre disparara seis veces más.
Uno de los tiros le dio de lleno en la cabeza, pero aun así la cosa no se detuvo.
Seguía andando, o más bien tropezando, sobre esas patas deformadas que se doblaban de una forma antinatural.
A cada paso, el cuerpo oscilaba con un ritmo irregular, y el sonido de los cascos se mezclaba con un ruido húmedo, como si las vísceras se movieran dentro.
La sangre caía en hilos finos, y cuando el animal giró la cabeza, vi parte del cráneo abierto, los sesos desparramándose entre los helechos en un tono grisáceo y enfermizo.
Cuando finalmente cayó, hasta mi padre estaba blanco.
Nos quedamos unos segundos inmóviles, sin decir nada, escuchando solo el leve crujir de las hojas y el sonido distante del viento entre los árboles.
Entonces tuve que correr.
Me arrodillé detrás de un arbusto y vomité.
Mi padre no dijo una palabra. Solo me observó, con el rifle aún en las manos, respirando con fuerza, como si también intentara comprender lo que acabábamos de ver.
Después de eso, dimos por terminada la cacería.
Mi padre me llevó de regreso al camión, en silencio.
Los neumáticos aplastaban el barro húmedo, y nadie habló en todo el camino.
Cuando llegamos, me di cuenta de que los dos ciervos que habíamos cazado antes seguían en la parte trasera, tirados allí.
Creo que ninguno de los dos volvió a pensar en ellos hasta mucho tiempo después.
En los fines de semana siguientes, él seguía invitándome a ir con él, pero nunca parecía sorprendido cuando yo decía que no.
La única vez que tocamos el tema fue poco antes del asado del pueblo.
No habló directamente de lo que había pasado, solo rondó el asunto.
— A veces los ciervos se enferman, — dijo, mirando fijamente la carretera.
— Como los viejos… ¿recuerdas al abuelo? Se puso bastante raro al final, ¿no? Pues eso… los ciervos también pueden ponerse así. Pero no tienes que preocuparte. Igual que tú no podías contagiarte de lo que tenía el abuelo.
Hizo una pausa breve, como si quisiera creer en sus propias palabras.
— Bueno… nosotros no podemos contagiarnos de lo que tienen los ciervos. Los humanos estamos a salvo. Es solo una parte incómoda de la naturaleza.
Dijo eso de repente, o al menos eso parecía. En ese momento pensé que solo intentaba convencerme de volver a cazar con él.
Sabía que disfrutaba de mi compañía.
Y yo también lo hacía… al menos hasta ver a aquel ciervo caminar hacia mí, en dos patas.
Pero acostado en la cama esa noche, empecé a pensar si en realidad intentaba convencerme a mí… o si, en el fondo, trataba de convencerse a sí mismo de que lo que había hecho estaba bien.
Tal vez él también tenía dudas sobre aquello.
Intenté recordar a los dos ciervos que sí nos habíamos llevado.
No los examiné cuando llegamos al camión… ¿por qué lo habría hecho? Parecían normales cuando los amarramos, aunque, para ser sincero, tampoco estaba prestando demasiada atención. Llevaba cazando con mi padre desde los siete años; ayudarle era algo automático, casi mecánico.
Y, para empeorar las cosas, ni siquiera sabía qué debía buscar.
Me revolvía en la cama, tratando con todas mis fuerzas de recordar cada detalle de aquel día en el bosque, especialmente de los dos primeros ciervos a los que él disparó.
Cayeron tan rápido, tan limpiamente, que parecían animales comunes.
Pero el abuelo también había estado enfermo de Alzheimer mucho antes de comenzar a comportarse de manera aterradora.
Así que… tal vez era lo mismo con aquellos ciervos.
¿Quién podía asegurar que el que caminó sobre dos patas era el único enfermo en el bosque ese día?
Esos pensamientos no salían de mi cabeza.
Llegó un momento en que acepté que no lograría dormir.
Decidí seguir torturándome con la idea, hasta que me di cuenta de que quizá no tenía por qué quedarme solo con suposiciones.
Mi padre tenía un congelador viejo en el cobertizo, y a veces guardaba carne allí.
No por mucho tiempo, y casi nunca para comer.
Lo usaba para conservar animales que planeaba disecar o convertir en trofeos… aunque lo hacía pocas veces, porque mi madre odiaba tener ese tipo de cosas dentro de casa.
Pero si los ciervos no estaban en el congelador de la cocina ni en el de la cochera… quizá estuvieran en el del cobertizo.
Y si abría aquel arcón y encontraba los dos cuerpos allí dentro, significaría que aquello que estaba enfermando y volviendo violentas a las personas no había venido de nuestra cacería.
Esa idea comenzó a retumbar en mi mente hasta transformarse en un impulso.
Salí de mi habitación lo más silenciosamente posible.
Mi madre estaba al teléfono, y mi abuela lloraba.
Me detuve un instante junto a la puerta, escuchando, por si decían algo que yo no supiera.
Pero cuando escuché a mi madre admitir cuánto miedo tenía, me sentí culpable… y seguí adelante.
Al menos eso significaba que estaba demasiado ocupada como para notar que yo bajaba las escaleras a escondidas.
El pasillo que conducía al cobertizo parecía más oscuro de lo habitual, como si la noche exterior se hubiese extendido hacia el interior de la casa.
Me giré al oír un sonido metálico: el pestillo golpeando contra el candado.
Con ambas manos apoyadas en la puerta, observé cómo el cerrojo temblaba otra vez.
La luz del interior del congelador se encendió por un instante.
Me quedé quieto, inmóvil, con el corazón golpeando en el pecho.
El silencio era tan denso que dolía.
Intenté avanzar, pero me detuve a medio paso, entre la entrada y la sala.
Entonces lo vi.
Algo se movía allí dentro, pelaje, dientes, un movimiento frenético y caótico.
Y volvió a pasar.
Cada vez que la luz parpadeaba, alcanzaba a distinguir fragmentos de pezuñas, huesos, y una musculatura retorcida que me heló la sangre.
El miedo me paralizó por completo; las piernas simplemente dejaron de responder, y caí al suelo sin ni siquiera sentirlo.
Cuando el pestillo cedió por fin, la tapa se abrió de golpe y quedó completamente levantada.
Una luz intensa escapó de la caja, iluminando el interior del cobertizo.
Contuve la respiración, esperando que aquella cosa saliera, que se alzara lentamente, rugiendo, caminando hacia mí sobre dos patas.
Pero no pasó nada.
El silencio se prolongó, pesado, insoportable, como si el tiempo se hubiese detenido.
Hasta que, de pronto, un estruendo rompió la quietud, el más fuerte de todos.
El congelador entero comenzó a sacudirse, oscilando de un lado al otro, hasta volcarse con violencia.
El cuerpo del ciervo, o lo que quedaba de él, cayó al suelo con un golpe sordo y húmedo.
Fragmentos de lo que parecía ser su mandíbula y parte del rostro se quebraron al chocar contra el piso, esparciendo pequeños trozos de carne y hueso que se deslizaron por el suelo.
Algunos alcanzaron mis pies.
La cosa dentro del congelador se movió, emitiendo un sonido parecido al de pasos sobre la nieve.
Su cuello grueso y su cabeza deformada se giraban de un lado a otro, como si intentara ver el interior del cobertizo con unos ojos defectuosos.
Jamás había visto algo moverse de aquella manera.
Era peor que el hombre del túnel, mil veces peor.
El ciervo seguía casi completamente congelado, pero alguna fuerza imposible parecía animar el agua cristalizada dentro de sus células.
El resultado era grotesco: una piel delgada que se movía como papel arrugado, y músculos que crujían y se quebraban al intentar contraerse.
Levantó la cabeza e intentó gritar.
El sonido débil y ahogado que salió de sus labios amoratados hizo que mi corazón se detuviera por un instante… y que mi vejiga cediera.
No pude evitarlo, no pude controlarme.
La orina empapó mi pijama y se extendió sobre el suelo helado, bajo mí.
Cuando bajé la vista, vi los fragmentos de carne derretida comenzar a retorcerse, arrastrándose por el suelo como si aún tuvieran vida.
Intenté tragar el grito que subía por mi garganta, pero escapó solo, agudo, desesperado.
El ciervo giró bruscamente la cabeza hacia mí.
Otro gemido ronco resonó en el aire, y entonces empezó a golpear el suelo con sus patas rígidas y congeladas, intentando avanzar, de un modo torpe y horrible, en mi dirección.
Decir que tenía una mirada depredadora no sería correcto.
Quien haya visto a un depredador cazar sabe que la naturaleza es indiferente cuando mata.
Los depredadores no odian a sus presas. Cazan porque lo necesitan para sobrevivir.
Pero aquella cosa… era distinta.
Podía sentir el odio que emanaba de ella, una maldad casi personal.
No era como la mirada vacía del hombre en el túnel, ni como la confusión sin vida en los ojos de mi padre aquella noche.
Había pasado meses encerrada dentro de esa caja, ¿no?
Lo que veía ahora era la enfermedad tres meses más avanzada, algo que había dejado de ser una simple infección para convertirse en pura rabia.
Odio condensado en carne podrida.
Y ni siquiera sabía qué quería.
No podía decir si iba a atacarme, si intentaría devorarme.
Eso es lo que uno piensa al ver un zombi, ¿verdad? Que intentará morderte.
Pero aquello…
Aquella masa congelada de pelo, carne y cerebro se arrastraba por el suelo con una expresión de furia asesina.
No era el instinto de un animal.
Era la mirada de alguien decidido a matar a otro ser vivo, aunque tuviera que arrastrarse hasta alcanzarlo.
No pude mirarlo ni un segundo más.
Me levanté de un salto y eché a correr, sintiendo el aire frío de la noche quemar mis pulmones.
Di tres pasos antes de chocar contra algo sólido.
Fue como estrellarme de cabeza contra un árbol.
Reboté y caí al suelo, aturdido, y solo entonces comprendí que había chocado con mi padre.
Él estaba justo frente a mí. Y, por un instante, su contacto fue tan gélido que me erizó la piel desde los pies hasta la nuca.
Detrás de mí, el sonido de aquello que se movía en el cobertizo se mezclaba con el retumbar del pulso en mis oídos. Pero todo empezó a desvanecerse, distante, como si el mundo se apagara a nuestro alrededor.
El universo entero se redujo al rostro de mi padre, el hombre que me crió, mirándome con unos ojos pálidos y muertos.
— Papá…
Tragó saliva y miró sus propias manos, moviendo los dedos lentamente, como si intentara comprender lo que estaba viendo.
— Creo que estoy muerto — murmuró, casi para sí mismo. — ¿Cuándo morí?
Me puse de pie tambaleando y le tomé la mano.
La piel seguía fría, pero podía sentir su pulso.
Las venas de su antebrazo sobresalían, latiendo con una fuerza irregular, casi demasiado viva.
— Papá, ¿estás bien? Papá, háblame, por favor.
Alzó la mirada. Sus ojos vagos estaban fijos en algún punto detrás de mí.
— Dicen que estoy enfermo — dijo con voz quebrada, lejana.
Creo que tienen razón… pero hay algo más.
Me miró entonces, y la intensidad de esa mirada fue tan abrumadora que solté su mano de golpe y retrocedí.
Por primera vez en mi vida, sentí miedo de él.
— No estoy solo aquí — susurró con voz temblorosa, no de ira, sino de súplica.
Era como si pidiera ayuda para escapar de algo invisible, algo que habitaba dentro de su propio cuerpo.
Lentamente, el rostro de mi padre comenzó a deformarse. Los músculos de su cara se contrajeron en espasmos dolorosos, hasta transformarse en una mueca grotesca: una mezcla de agonía, terror y desesperación.
— Ah, demonios… no soy el único aquí dentro — murmuró, casi como si discutiera con aquello que lo poseía.
Intenté retroceder, pero él se movió más rápido. Sus brazos, pesados y firmes, me envolvieron con fuerza, aprisionándome como si fueran cadenas de acero.
— ¡Papá! — grité, forcejeando mientras él sollozaba con fuerza, su pecho temblando contra el mío. — ¡Papá, por favor, tienes que soltarme!
Su postura era imposible, inhumana. Su cuerpo parecía torcido, desalineado, como si los huesos hubieran sido encajados en los lugares equivocados.
Era como mirar una muñeca rota que alguien intentó enderezar a la fuerza. Pensándolo bien, quizás no estuviera tan lejos de la verdad.
Mi padre no respondió, pero yo grité mientras el horror se cerraba sobre nosotros.
El pesimismo se encogía, atrapándome, formándose a mi alrededor como un círculo que se cerraba lentamente.
Mi padre me sujetaba con fuerza, inmovilizándome, mientras la criatura se tambaleaba hacia mí sobre dos patas, moviéndose con espasmos rígidos, como una animación en stop motion hecha por unas manos temblorosas.
Pero, aun con toda esa rigidez, era más rápida de lo que esperaba.
Cada paso que daba parecía más decidido, más seguro, y sentía cómo el poco control que me quedaba se escapaba, disolviéndose en puro pavor.
Empecé a berrear, a golpear el pecho de mi padre con fuerza, los puños cerrados.
Pero él no se movió ni un centímetro.
Mis manos chocaban contra sus fuertes e inmóviles hombros sin causar el menor efecto; era como pegarle a un saco de arena, como si ya no fuera del todo humano.
Empecé a insultarlo también.
Las palabras salían atropelladas, cargadas de rabia y miedo. Al principio fueron improperios comunes… luego peores, y cada vez más horribles, hasta que ni siquiera reconocía mi propia voz. En ese momento solo quería herir algo, cualquier cosa, para intentar liberarme.
Le dije a mi padre que lo odiaba.
Lo llamé de todos los nombres posibles.
Grité hasta sentir la garganta arder, como si el aire frío me cortara por dentro.
Todo aquel griterío llamó la atención de los vecinos. Se encendieron luces en las casas alrededor. Mi madre apareció por la puerta trasera, todavía envuelta en una bata, el pelo despeinado, los ojos entrecerrados tratando de entender lo que veía en la oscuridad.
— ¿Qué diablos está pasando? — gritó, tambaleándose hacia nosotros.
Pero el grito se apagó en el camino.
Entonces la puerta del cobertizo se abrió de golpe, chocando contra la pared.
El sonido retumbó como un trueno dentro de mi cráneo.
Logré girar la cabeza lo suficiente para ver lo que salía de allí… y en ese instante sentí el terror extenderse por mi piel, como si cada poro se llenara de pánico.
El ciervo se había liberado del congelador.
Ahora estaba erguido en la puerta, sobre dos patas.
Cuando sus ojos se encontraron con los del ciervo, ella también empezó a gritar, un sonido agudo, quebrado, lleno de puro horror.
No sé por qué, pero por un momento realmente creí que la presencia de otras personas podría ayudar.
Que si dos, tres, media docena de vecinos salían de sus casas, miraban por encima de las vallas, presenciaban aquello… quizás el avance de esa cosa se detendría.
Quizás la realidad volvería a tener sentido.
Pero no sirvió de nada.
Nada podía detenerlo.
Lo que vino después fue peor.
Los gritos confusos, los pedidos de ayuda, el sonido de gente tropezando en la oscuridad, el pánico extendiéndose como un incendio.
Y, por debajo de todo eso, el sonido de la criatura acercándose más y más, el ruido húmedo y pesado de sus pasos, cada vez más próximos.
Mientras tanto, yo seguía luchando contra los brazos de mi padre.
Mis manos intentaban apartarlos, empujarlo, rasgar, cualquier cosa… pero cada vez que lograba un mínimo de espacio, él simplemente contraía los músculos y me apretaba con aún más fuerza.
Murmuraba algo todo el tiempo… pero no lograba entender lo que decía.
Entonces mi madre gritó y corrió hacia nosotros, blandiendo un viejo hacha manchada detrás de mí.
Escuché el impacto, el crujido del mango al partirse.
Ella retrocedió tambaleando, con el pedazo de madera roto en la mano, y tuve que girarme para ver al ciervo, que ya estaba a unos dos metros de distancia. El hacha estaba clavada en su rostro.
Esa cosa me miró directamente y abrió la boca.
Y juro que iba a hablar, pero en ese instante alguien gritó:
— ¡Por el amor de Dios, Alice, aléjate de eso!
Alice era el nombre de mi madre, y cayó al suelo apenas unos segundos antes de que una explosión rompiera la noche, silenciando todas las voces y haciendo añicos la cabeza del ciervo como si fuera una esfera de cristal estrellándose contra el suelo.
Un vecino corría hacia nosotros con una escopeta en las manos.
Mi corazón latía tan rápido que, por un momento, creí que iba a morir.
Entonces miré a mi padre y finalmente entendí lo que venía murmurando todo ese tiempo:
— Está en nosotros y nos quiere. Está en nosotros y nos quiere. Está en nosotros y nos quiere.
Hoy ya no queda mucho de mi padre.
Pude visitarlo algunas veces.
No sirvió de gran cosa.
Para mí, él murió aquel día en la cocina, cuando intentó quitarse la vida por primera vez.
Nos están tratando en un hospital especial.
Mi madre quedó muy afectada porque las visitas son limitadas, pero creo que quizá eso sea lo mejor.
Ella y mi hermana resultaron estar limpias.
La mayoría de las personas se hizo pruebas para saber si estaban infectadas.
Yo no.
No quise saberlo. Había estado demasiado cerca y temía descubrir algo que prefería ignorar.
Pero después de algunos comportamientos extraños, unos días más tarde, me llevaron al hospital.
Mi madre me obligó.
Mi madre me dio este teléfono a escondidas hace unas semanas, y lo he estado usando para escribir.
Lo curioso es que uno de los enfermeros me vio usándolo hace unos días y simplemente salió de la habitación.
Creo que quizá el gobierno no esté muy preocupado por que esta historia se haga pública.
Al principio no entendía por qué, hasta que empecé a escribir todo esto de verdad.
Llegué a la parte en que aquel medio hombre salió del túnel y comprendí que nadie va a creerme.
Aun así, tengo que intentarlo.
En parte porque quiero proteger a las personas.
Sea lo que sea esta enfermedad, es mucho más que unos parásitos deformes.
Y creo que el gobierno lo sabe.
Mi padre, sin duda, también lo sabía.
La mayoría de los infectados lo sabían.
Por eso se mataron.
Querían escapar.
La voz que viene con esta enfermedad es como…
como si tu cerebro fuera un libro lleno de palabras y alguien lo hubiera sumergido en una lata de aceite quemado.
Solo quieres rendirte.
Entregarlo todo.
Ella quiere tu cuerpo.
Así que, hagas lo que hagas, no luches.
Eso lo empeora.
Ríndete.
Pensándolo bien, deberíamos haber dejado que papá se matara.
Lo que él pasó fue… bueno, probablemente mucho peor que los demás, los que tuvieron la suerte de morir.
En cuanto a mí, la infección aún está en su comienzo.
Actúa de manera diferente en cada persona, y en mí está avanzando más despacio.
Supongo que es por mi edad.
Aun así, puedo sentirla allá dentro, creciendo.
Creo que por eso estoy escribiendo esto.
Ella quiere que yo enferme.
Vive en los bosques, muy, muy lejos, en partes del suelo donde el sol no ha aparecido en millones de años.
Es lo bastante antigua como para recordar una época en la que se podía caminar desde los Montes Apalaches hasta lo que hoy llaman Glasgow, y ha vagado desde entonces por las mentes de ciervos y de otras cosas.
La enfermedad me dice… me dice que está aprendiendo sobre este nuevo mundo.
Me dice a qué sabe el mío.
Pero, sobre todo, me dice que se está acercando.